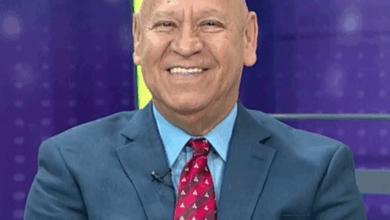EconomiaNacionalesVoces Económicas de la nación
Mitología económica, fetichismo y mistificación en el tejido básico de la sociedad
Por Cándido Mercedes “Cuanto más dividida está una sociedad en términos de riqueza, más renuentes son los ricos a gastar dinero en necesidades comunes. Los ricos no necesitan depender del gobierno para parques, educación, atención médica o seguridad personal. (Joseph E. Stiglitz: El precio de la desigualdad).
Constantemente nos viven señalando que vivimos en una economía de tal o cual dimensión, de realizar análisis sin tomar en cuenta el contexto en cada momento y en cada época, olvidando de manera esencial que vivimos en una sociedad con seres humanos.
No hay la más mínima ponderación de los factores sociales en que tienen lugar los hechos que gravitan en un conglomerado humano donde interactúan personas.
Obvian la cohesión nacional y la construcción social de la realidad, mediado por el capital social. El análisis conscripto, exuberantemente ideologizado, apela a su eterna “apoliticidad, imparcialidad y objetividad”, en el eterno peregrinar de sus juegos de intereses.
Son apologistas de dogmas, de un pontificado. Hablan y se expresan más allá de la arrogancia, creadores de la verdad y del conocimiento. Claro, en un país donde la gente no lee y los periodistas, la inmensa mayoría, ni hacen la tarea ni tienen conocimiento.
A lo sumo mucha información. Saturado, merced a la infodemia, en un medio social donde las carencias, la anomia social y la anomia institucional se entrecruzan y pavonean en todos los sitios y ámbitos del cuerpo social, cimentado en el esqueleto.
Profesionales de la economía que no saben historia, que no conocen de la ciencia política y que cuando argumentan sus “justificaciones”, lo hacen “pertrechados” de cuando ellos estudiaron. Mirando atrás, hace 40 años.
El despojo de profesionales de la economía sin comprensión de la Teoría del Pensamiento Complejo de Edgar Morin, de la Teoría del Caos, de la necesaria visión holística, de la reflexividad en la construcción de toda base categorial de una realidad, donde la esfera de la interdisciplinariedad, multidisciplinariedad, de todo hecho, de todo fenómeno económico y en consecuencia de todo ciclo humano, no tiene espacio para ello.
Como nos decía el Premio Nobel de Economía Paul Krugman “El atractivo para los intelectualmente inseguros también es más importante de lo que parece. Debido a que la economía afecta gran parte de la vida, todos quieren tener una opinión”.
La ausencia, la falencia y el desconocimiento del mundo social en que vive y malvive la inmensa mayoría de los dominicanos, los lleva a exponer con cierto desparpajo, no por ignorancia ni por estupidez, sino, en gran medida, por el peso de sus intereses corpóreos, fundamento de sus orígenes sociales.
La dinámica es cierta, el ser humano es un producto social y en gran medida, replica lo que en su entorno vivió.
A menudo, en su poca fertilidad de imaginación, que no es conocimiento, “fecunda” su mirada de la realidad desde su óptica ideológica, desde su ángulo inmensamente conservador.
Desde su oráculo de existencia en el vigésimo piso, donde la gente de a pie se ven como hormigas ahogándose, cuando no hacinada en la densidad de un hogar con una habitación y 6 personas intentando dormir en una noche sin luz y 30 grados y una sensación térmica de 35, con el techo de zinc.
¡No conocen la realidad real! Es más, pocas veces hablan de desigualdad social, de los indicadores sociales, del capital humano, más allá de la competitividad, si no como riqueza del ser humano en su grado de civilidad y como componente de ciudadanía.
No hablan de institucionalidad y como el grado de institucionalidad, de su aplicación, converge como un eje transversal para la sociedad en su conjunto.
No abordan que debería ser axiomático, que todo análisis económico amerita para una visualización lo más cerca de la realidad, de los elementos internos y externos, del nivel de conflictividad de la sociedad, de las tensiones sociales, financieras, que rodean a este mundo cargado de inmensa incertidumbre. Cambio de época, época de cambio, donde la certeza es al mismo tiempo, como paradoja, la incertidumbre. En mi observatorio no alcanzo a verificar que los expertos en macroeconomía expongan los informes del Foro Económico Global sobre que nos enfrentamos a una policrisis: financiera, climática, de la alta tecnología y la problemática de la geopolítica.
Al mismo tiempo el Fondo Monetario Internacional (FMI) evacuó un informe donde señalaba que el mundo se encuentra en la más grande incertidumbre de los últimos 60 años.
Ahora mismo, en su más reciente exposición, caracteriza este momento como de tensiones financieras y guerras comerciales (aranceles).
Pocos economistas señalan que muy pocos países en el mundo van a crecer. Es más, el Banco Mundial y el FMI han tenido que variar sus predicciones para este mismo año tres veces.
Europa va a crecer para el 2025 apenas 1.1. Estados Unidos: 1.9. China: 4.8. América Latina: 2.4. El grueso de los países de Asia un promedio de 4.5.
República Dominicana se espera entre 2.5 y 3. Solo cinco países de la región, van a crecer más de 3. Encontrándonos que en el universo de los países (193) solo 14 lo harán con ese indicador. La República Dominicana en los últimos cinco años ha sufrido más de cuatro choques externos, sin contar la fiebre porcina del 2021, noviembre de lluvias tempestuosos, sin parangón y ahora con una tormenta (Melisa). Aun así, todos los indicadores económicos, sociales e institucionales han mejorado con respecto a 2019. Solo hay que ver como en 2019 el tamaño de la economía en dólares era de US$88,906.1 millones de dólares y para el 2024 alcanzó los US$128,000.
Se espera que al terminar el 2025 se coloque en alrededor de US$132,000 a US$134,000 millones de dólares.
Para el 2020 la economía se contrajo en US$10,000 millones de dólares como consecuencia del COVID. Como cientista social no puedo desconocer el hecho, lo que sucedió, mi rol es poner una llamada de atención, un asterisco.
¿Cómo puedo borrar una realidad, hacer una abstracción y descontar y poner un número? Es como si no deberíamos indicar como aumentó la pobreza entre el 2003 y el 2004 y el PIB se redujo, porque fue producto de la crisis de los tres bancos.
Es a todas luces una falta de ética, de seriedad. Una grosera manipulación para acomodar mi mente a “mi realidad”, revestido, en consecuencia, a un dogma de intereses que nos lleva a “maquillar” para desvirtuar.
Es como diría Joseph Stiglitz “Los hechos no deberán interferir con una fantasía placentera”. En el 2020 el tamaño de la economía llegó a US$78,829.0 millones de dólares, es el hecho.
Cinco años después ha crecido alrededor de US$61,171 millones de dólares, esto es, US$6,000 millones más que los 16 años consecutivos del PLD: 2004 al 2020. US$4,067 dólares más del ingreso per cápita entre 2020 y 2025.
¿Qué explica eso? El peso, en gran medida, del sector privado, que en Dominicana representa el 85%, es lo que se denomina la masa bruta de capital.
¿Por qué no hablamos de futuro, de las reformas que debemos darnos como país, como nación, como sociedad? Hablar del pasado es una forma de quedarnos anclados, de frisarnos, es parte de la naturaleza del pesimismo.
Hablar del pasado no tiene sentido en ninguna dimensión social, económica, institucional. De obras, es una risotada, una mueca con el rostro de enajenado envejecido. 20 años con relación a 5.
Es, sencillamente, la inflamación de un ego que ya no existe. Pero, ¿por qué los economistas se expresan como si no hubiesen leído un libro de Byung-Chul Han, de Yuval N. Harari, de Manuel Castells, de Zygmun Bauman, de Adela Cortina, de Fernando Savater, de Jeffrey Sachs, de Thomas Piketty, de Joseph Stiglitz, de Paul Krugman, de Francis Fukuyama, de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, de Richard Stengel, de Nathan Gardels y Nicolás Berggruen, el sacerdote SJ, Pablo Mella… etc., etc? No es por falta de inteligencia, de talento.
No quieren romper de paradigmas, prefieren mantener sus dogmas de “verdades”. Se atrincheran en su mitología económica, mitificaciones y fetiches, aun cuando ello conduzca a un mayor grado de necropolítica.
¿De qué hablamos cuando aludimos a mitología económica, que se expresa con asiduidad en muchos economistas dominicanos? Es un cuerpo o un conjunto de creencias tenidas como verdades, empero, que no guardan rigurosidad con los elementos empíricos, factuales.
La mitología económica es, si se quiere, las caras veladas de sus intereses ocultos. De la multiplicidad de rostros en función del contexto y del momento, de lo que más les conviene sin pensar en lo colectivo.
En la mitología económica se apela a la creación de construcciones del pasado, a partir de experiencias “parecidas”, sin embargo, en un gran nivel de equivalencia de falacia lógica.
Podemos ver, por ejemplo: que el crecimiento de la economía va correlacionado automáticamente con el gasto de inversión en capital.
Que mientras más alto es la inversión en gasto de capital más crece la economía. Que la economía este año no crecerá a su nivel de potencial de desarrollo por la baja inversión del gasto de capital.
Todo ello como si fuese un axioma, una verdad de Perogrullo. Es si se quiere, la mitología económica, una “manera” de simplificar la compleja madeja del crecimiento y desarrollo de la economía.
La mitología económica es una concepción caricaturesca de un abordaje complejo en toda su textura y dimensión. Es un maniqueísmo ideologicista de la realidad.
La mitología económica trae consigo la mistificación, que es el bloqueo sistemático de engañar, de embaucar, de falsificar y deformar la realidad, los hechos, con relatos “objetivos, con datos”, manipulados, para engatusar y disfrazar los hechos.
El ejemplo más elocuente es aquello del rebote estadístico que sucedió en el 2021; empero, que había acontecido en la economía dominicana en el 2010.
Ningún profesional, creador de confianza, generador de la búsqueda de la validez, de la pertinencia, habla de ese tópico.
Solo atina a decir que bueno que hubo rebote. Creció, sencillamente 12.5 con respecto al 2020 y 4.5 con relación al 2019.
Al final, los economistas cierran su telón de fondo con el fetichismo encastrados en el pasado de Trujillo y Balaguer.
Esto es, una veneración exacerbada, desequilibrada del rol del Estado en la inversión pública, con el énfasis en infraestructura, sin tomar en cuenta el rol del Estado en las condiciones generales de la producción, facilitador y regulador.
No tomar en cuenta, en una sociedad de mercado, el peso de la economía de estos (85%), en la sociedad dominicana.
No ven como factores internacionales, exógenos, afectan la política monetaria local con la tasa de interés y con ello, la inversión privada.
Todo ello repercute de manera medular en lo que sería el tejido básico de la sociedad, su transformación y futuro, que como nos señaló Thomas Piketty “La concentración extrema de riqueza no solo es injusta, sino también económica y políticamente peligrosa.
O, el crecimiento económico no es suficiente para reducir la desigualdad. Necesitamos políticas redistributivas para lograr una sociedad más justa”.
Nuestra próxima entrega será sobre el tejido básico de la sociedad, su transformación y futuro. Es la manera, como dijo una vez Franklyn D. Roosevelt “de ganarnos el odio de la codicia atrincherada”.
Visited 12 times, 4 visit(s) today